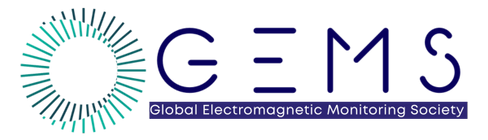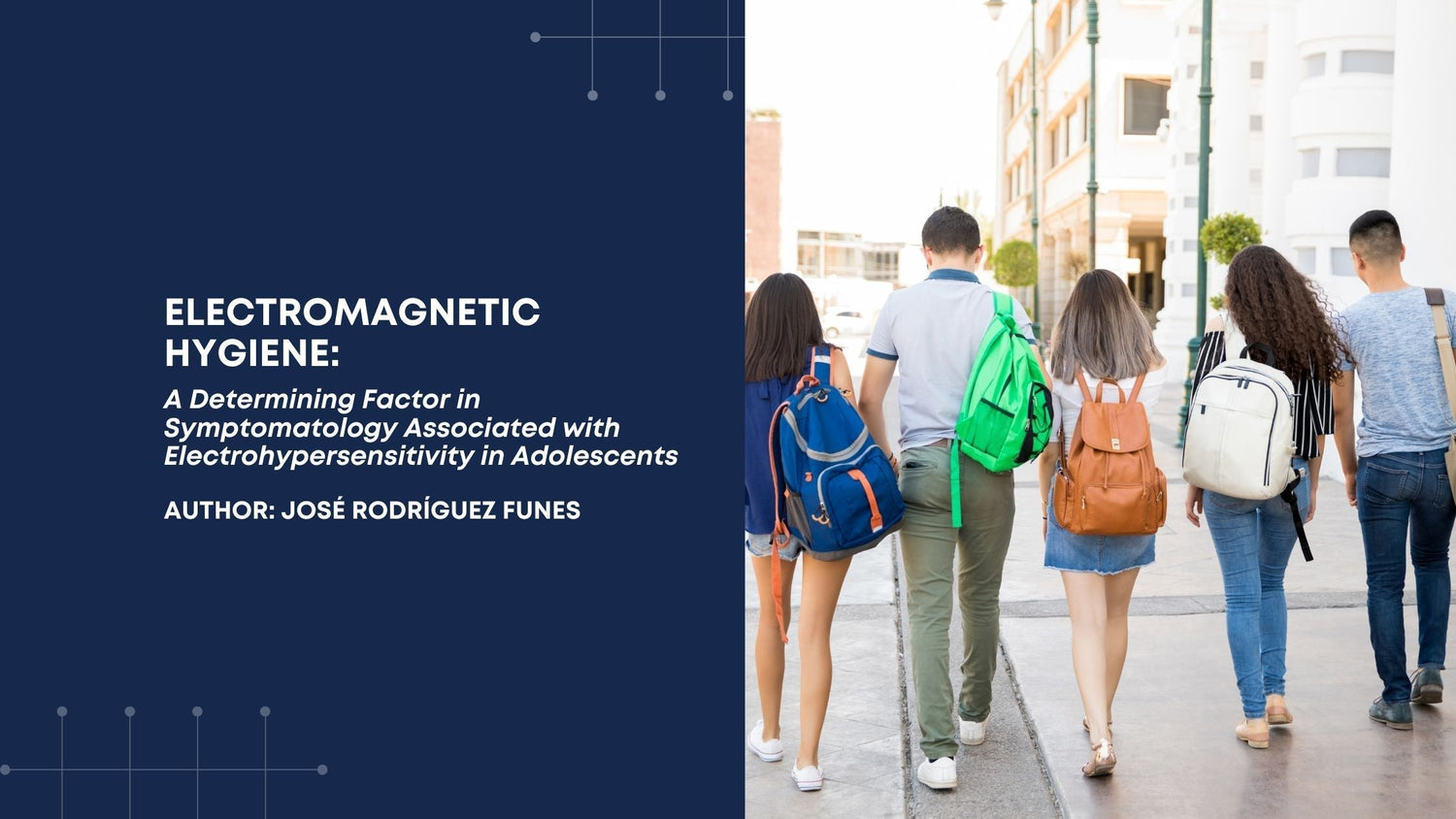Los niños y los adolescentes forman un colectivo especialmente vulnerable a la contaminación electromagnética (CEM). Por esta razón se hace necesario analizar en profundidad el entorno electromagnético en el que viven, una realidad en la que existe una exposición que crece exponencialmente por el número de dispositivos con los que interactúan o les rodean, así como por el continuo incremento de redes inalámbricas de telecomunicaciones.
Esta mayor vulnerabilidad de los niños y adolescentes se manifiesta en los siguientes aspectos:
Al poseer un cráneo más estrecho, la capacidad de absorción de radiaciones es mayor. Del mismo modo, el hecho de tener una mayor cantidad de agua en los tejidos conlleva que tengan una mayor tasa de absorción de energía de los campos electromagnéticos [1].
- Su sistema nervioso en desarrollo tiene un mayor grado de sensibilidad que el de un adulto. Esto implica que la exposición a CEM puede afectar a la función cerebral, contribuyendo a la disminución de la memoria y de la concentración, al agotamiento y a un mayor riesgo de trastornos neurológicos [2].
- Su sistema endocrino está en continuo cambio y desarrollo, con lo que la disrupción hormonal que puede generar la exposición a contaminación electromagnética en esos casos puede ser crítica, afectando al crecimiento, al desarrollo sexual o al establecimiento de la homeostasis metabólica [3].
- Debido a su edad, los niños y adolescentes tienen una vida más larga por delante, lo que incrementa el riesgo de efectos acumulativos de la exposición a CEM a lo largo del tiempo.
El problema del teléfono móvil: la interacción nociva triple
El teléfono móvil o celular es el principal foco de radiación artificial polarizada a la que se exponen los niños y los adolescentes, aspecto que queda corroborado en el presente estudio. El carácter tanto lúdico como social de este dispositivo hace que sea una parte central en la vida del adolescente, convirtiéndose en un objeto imprescindible. Para entender el impacto que supone el teléfono en la salud y el bienestar de los adolescentes (y cada vez más en niños), hay que valorar las tres dimensiones del mismo, que generan diversos perjuicios y que, además, se retroalimentan.
La primera es la dependencia/adicción generada por la forma en la que se interactúa con el dispositivo. El continuo estímulo de luz, sonido, la alta velocidad de la acción o el contenido infinito de videos y el scrolling asociado, así como incentivos en forma de seguidores, “me gusta”, etc., son disruptores de los sistemas de recompensa cerebrales, los cuales se ven acentuados en personas que aún tienen su sistema nervioso y endocrino en desarrollo [4]. A esto hay que sumar el incremento de la dificultad de concentración y atención que genera este tipo de actividades y que se manifiesta en el ámbito escolar con una reducción de la comprensión lectora y el enfoque en tareas que requieran cierta cantidad de tiempo [5].
La segunda dimensión de los perjuicios del uso del teléfono móvil es la exposición a luz azul artificial, especialmente durante largas horas de la noche, con la disrupción de los ritmos circadianos y los problemas de sueño que esto conlleva; sin profundizar en otros perjuicios que pudiera acarrear.
Precisamente, estas dos dimensiones del perjuicio de los teléfonos móviles son temas de preocupación pública entre padres y autoridades. El problema es que existe una tercera dimensión de este impacto, pero que permanece totalmente ausente en cualquier tipo de debate entre las autoridades e instituciones reguladoras: la contaminación electromagnética asociada a la exposición a los dispositivos móviles. Este aspecto es imprescindible para comprender la interacción existente entre estas tres dimensiones, que potencia el daño a la salud de los adolescentes.
Por ejemplo, además del efecto negativo de la luz azul sobre el sueño en los adolescentes, debería considerarse también la reducción en la producción de melatonina provocada por la exposición al campo magnético del teléfono móvil. [2]. Especialmente si tenemos en cuenta la naturaleza híbrida de este dispositivo, capaz de irradiar tanto las bajas frecuencias asociadas al funcionamiento de la batería del dispositivo, como las radiofrecuencias necesarias para su funcionamiento efectivo: comunicación telefónica, Wi-Fi, Bluetooth, GPS… Esto es importante, porque la disrupción hormonal se produce por exposición a ambos tipos de frecuencias, de forma que se amplifica este efecto. Asimismo, la exposición a este campo electromagnético polarizado puede afectar a la capacidad de concentración de los adolescentes; incluso puede ser generador de niebla mental o migrañas [6]. De modo que, aunque se puede afirmar que el uso de las aplicaciones móviles, tal y como están diseñadas, obstaculiza la capacidad de concentración, no podemos obviar que este perjuicio se ve potenciado por esa exposición a la contaminación electromagnética.
Esta triple interacción nociva es uno de los elementos más dañinos en la vida de los adolescentes, muy probablemente con un impacto mucho más profundo en su salud de lo que las autoridades plantean. De modo que enfocar los próximos estudios en esta interacción puede ser una vía útil para encontrar soluciones efectivas a este problema.
Si bien el teléfono móvil es el principal foco de contaminación electromagnética, el hecho de estar asociado a otros elementos nocivos que tienen visibilidad social (luz azul y adicción), puede servir como freno a su uso y abuso o, al menos, formar parte de un debate público y ser un aspecto a tener en cuenta y controlar por parte de los padres de los adolescentes. Pero también habría que prestar atención a otras fuentes de exposición muy importantes en este rango de edad que pasan desapercibidas y que suponen un potencial perjuicio en la salud. Estas fuentes de exposición las podemos encontrar precisamente en los centros educativos.
La contaminación electromagnética de los centros educativos
Partimos de la base de que, conforme pasa el tiempo, el número de dispositivos electrónicos que forman parte de estos centros va incrementándose de forma continua. Ordenadores, proyectores, routers, repetidores y todo el cableado asociado a la instalación de estos dispositivos han multiplicado los focos de exposición a los campos electromagnéticos artificiales polarizados. Entre ellos destaca el enorme incremento de los campos de altas frecuencias. Éstos surgen como consecuencia de la búsqueda de una mejor conectividad, a los que se suman los teléfonos móviles que el propio alumnado lleva a clase cada día. A esto hay que añadir la exposición a electricidad sucia resultante de la conexión simultánea de un número cada vez mayor de equipos electrónicos con un cableado que, en la mayoría de los casos, no está planteado de forma premeditada para tal tipo de conexión masiva de dispositivos.
Para ilustrar esta problemática de la forma más amplia posible se muestra el análisis realizado en un centro educativo de Educación Secundaria de Andalucía. Se trata de un centro representativo de muchas de las características que se pueden encontrar en la mayoría de los centros educativos de la misma región, con instalaciones de los años 70 y 80, época en la que se construyó la mayoría de los edificios de estas características en Andalucía. Este análisis se ha realizado teniendo en cuenta los dos aspectos fundamentales a la hora de valorar el impacto de la CEM: la exploración de los espacios y la evaluación de las personas, en este caso el alumnado presente diariamente en dicho edificio.
Metodología
- El estudio se realiza sobre una muestra compuesta por 72 adolescentes repartidos entre 60 de 2º de ESO (13-14 años) y 12 de 4º de ESO (15-16 años).
El alumnado evaluado habita en un pueblo de 18.000 habitantes del sur de España. Por tanto, el nivel de CEM al que se expone a nivel de espacio público es reducido en términos relativos, propio de una zona rural en la que la conectividad de las telecomunicaciones es limitada, con lo que las principales fuentes contaminantes serán las domésticas y las presentes en su centro educativo.
- Para valorar el posible impacto que la contaminación electromagnética puede causar en la salud de los adolescentes, se han utilizado los cuestionarios EFEIA A y B, adaptados y realizados a través de Google
Forms:
• El cuestionario A consta de aspectos relacionados con hábitos de higiene electromagnética y uso de dispositivos, así como de una valoración de síntomas asociados a intolerancias, sensibilidades y alergias. Para este estudio, dicho cuestionario se ha adaptado reduciendo las preguntas más específicas relacionadas con alergias y sensibilidades [ANEXO II].
• El cuestionario B aúna 25 de los síntomas más habituales en personas EHS, los cuales son propuestos según la frecuencia de su padecimiento [ANEXO III].
Si bien el uso óptimo de este tipo de cuestionarios está más enfocado en una evaluación más personalizada, donde se pueda profundizar e indagar en los aspectos que mencione la persona que lo realice, en este caso tiene un valor estadístico significativo. Puede ayudar a establecer relaciones entre la sintomatología, los posibles grados de electrosensibilidad asociados a la exposición a CEM, los hábitos mencionados y las mediciones exploratorias del centro educativo, en el que pasan 6 horas y media cada día.
- La exploración del espacio se ha hecho con el medidor de campos electromagnéticos de bajas y altas frecuencias Advanced GQ EMF-390 Multi-Field Electromagnetic Radiation y con el medidor de electricidad sucia Beem EMI Meter.
Resultados y análisis
El 100% de la muestra ha respondido NO a la pregunta inicial sobre si tiene conciencia de los posibles perjuicios que el uso de dispositivos electrónicos pueden causar a su salud, y un 85% acude al centro educativo con el teléfono móvil diariamente. Esto es coherente con los resultados obtenidos en los hábitos de higiene electromagnética del alumnado y un condicionante fundamental de la actitud que tiene la muestra ante la CEM.
Esto puede explicar que entre los datos recogidos destaque un 12,5% (9 de 72) del alumnado en el que, atendiendo a los resultados del cuestionario B, su grado de sintomatología se corresponda con la electrohipersensibilidad. En estos casos se toma una puntuación superior a 110 como caso de potencial electrosensibilidad.
La puntuación media de la muestra es de 66,64 puntos, y la distribución de las puntuaciones se puede observar en la siguiente tabla, entendiendo también al grado de electrosensibilidad equivalente a cada puntuación:
Entre los síntomas reportados en mayor grado encontramos (en un nivel que se encuentra entre 0 y 10, de menor a mayor frecuencia: “nunca” y “siempre”) dormir en exceso (promedio de 4,5), problemas de concentración (promedio de 4,1), nerviosismo (promedio de 4,2), dolor de cabeza (promedio de 3,5), e irritabilidad (promedio de 3,5)
Si observamos los hábitos plasmados en el cuestionario A, destaca la visualización de pantallas electrónicas durante más de 30 horas semanales en el 22% de la muestra, con una media general de uso de 22 horas semanales. Es destacable también un resultado del 38,9% en siempre o a veces para dormir con el móvil debajo de la almohada. También encontramos un resultado para dormir con el teléfono cargando en la mesilla en siempre o a veces de un 72,2%, y un 68% confiesa usar el móvil justo antes de dormir o incluso despertarse durante la noche para revisarlo.
Dentro del grupo de alumnos con una puntuación acorde con la electrohipersensibilidad encontramos estos hábitos perjudiciales de forma más acentuada. El uso semanal de dispositivos electrónicos pasa a ser de 36 horas semanales de media (un 66,2% más que el resto de la muestra o No EHS), así como el uso del móvil durante la noche a oscuras para revisarlo un 77,8% (un 18.6% más que el resto de la muestra), cargarlo en la mesilla mientras duermen un 77,8% (un 10,6% más), dormir con el móvil debajo de la almohada en un 44,4% (un 18,4% más). De modo que se puede observar una correlación directa entre una menor higiene electromagnética y una sintomatología propia de la electrohipersensibilidad.
Por otra parte, en toda la muestra encontramos un promedio de fotosensibilidad de un 39%, con respecto al grupo potencial EHS, con un 50% (un 28,2% más). Esto mismo ocurre con la sensibilidad a ruidos, que en el caso del grupo potencial EHS la puntuación media dada (valorada de 0 a 10) es claramente mayor que la muestra total: 5,78 vs 3,21 (un 80% más). Se puede establecer así una correlación entre una mayor exposición a dispositivos generadores de CEM con una hiperreactividad sensorial, que puede estar mediada por mecanismos inflamatorios o neurofisiológicos relacionados con el sistema nervioso autónomo. Esto refuerza la hipótesis de que los síntomas no son únicamente físicos sino también neurosensoriales, indicando una posible sensibilización central progresiva.
Análisis de Correlación entre Variables Sintomáticas y Puntuación Total A partir de los datos recogidos, se ha realizado un análisis de correlación de Pearson para identificar asociaciones significativas entre variables cuantitativas del cuestionario, particularmente aquellas relacionadas con síntomas y la puntuación total obtenida por los participantes. Los resultados revelan relaciones destacadas entre múltiples variables, algunas de las cuales presentan correlaciones superiores a 0,70, lo que sugiere asociaciones fuertes y potencialmente relevantes desde el punto de vista clínico y epidemiológico.
Las correlaciones más elevadas se observaron entre:
• Zumbido en los oídos y dolor en los oídos (r = 0,79)
• Problemas de memoria (corto plazo) y puntuación total (r = 0,77)
• Sensación de calor en el rostro y puntuación total (r = 0,76)
• Taquicardia o arritmia y puntuación total (r = 0,74)
• Irritabilidad y nerviosismo (r = 0,74)
• Dolor de cabeza y puntuación total (r = 0,73)
• Problemas de concentración y problemas de memoria (r = 0,73)
Estas asociaciones sugieren que ciertos síntomas cognitivos (como dificultades de memoria y concentración), auditivos (zumbido y dolor en los oídos) y neurofisiológicos (como palpitaciones o sensaciones térmicas) se presentan con mayor intensidad en aquellos individuos con una puntuación total elevada en el cuestionario, indicador potencial de una sintomatología asociada a electrohipersensibilidad.
El siguiente mapa de calor nos permite ver estas relaciones, permitiendo identificar visualmente clústeres de variables que tienden a agruparse debido a su alta coocurrencia. Este patrón refuerza la hipótesis de que la puntuación total está influenciada por la concurrencia de síntomas específicos, y que estos podrían estar interrelacionados o compartir mecanismos etiológicos comunes.
Exploración electromagnética del espacio común de la muestra:
Si bien el presente estudio no tiene como objetivo la evaluación exhaustiva del espacio, se hace necesario tener una referencia del nivel de contaminación electromagnética de base al que se expone el alumnado durante las horas lectivas con el fin de controlar esta variable común y homogénea en toda la muestra, dejando así como aspecto diferenciador la exposición cotidiana que sufren lejos del centro educativo. Las mediciones se han realizado en el edificio en el que se ubica el alumnado evaluado. Éste consta de 8 aulas repartidas en dos pisos. Los principales focos de contaminación electromagnética son los ordenadores, proyectores, repetidores wifi, equipos de música y las conexiones asociadas a estos dispositivos. Tras la exploración de cada aula, se pueden destacar los siguientes elementos más contaminantes:
1º La electricidad sucia que circula por la red oscila con picos entre los 1600 mV y los 1920 mV. Estos datos contrastan llamativamente con los 100 mV máximos recomendados o los 33 mV máximos deseables por expertos de referencia e independientes [7].
2º El aula de informática cuenta con 100 V/m de campo eléctrico permanente en cada uno de los tableros de las mesas en las que se sientan los alumnos. Además, una de las aulas está preparada para uso de portátiles, con lo que cuenta con un cableado que recorre las mesas atravesándolas. De modo que éstas tienen alrededor de 50 V/m de campo eléctrico cada una en el tablero de la mesa. Esto contrasta de forma extrema con la recomendación de 1,5 V/m por organismos de referencia e independientes [9].
3º Los altavoces del aula de Música emiten hasta 300 mG de campo magnético a su alrededor, contrastante una vez más con los 0,2 mG recomendados [9]. Este espacio además cuenta con el mayor nivel de electricidad sucia registrado en el edificio (fig. 1). Junto a éste se encuentra un excepcional foco de radiofrecuencias de origen desconocido con hasta 70 mW/m2 (fig. 2), muy lejos de la recomendación de no superar los 0,0001 mW/m² [9].
4º Aparte del mencionado foco, la exposición a altas frecuencias en todo el edificio oscila entre los 0,1 y los 6 mW/m2, en función de la cercanía a los repetidores Wi-Fi.
Teniendo en cuenta que todo el alumnado pasa el mismo número de horas en cada una de las aulas de mayor exposición, estos datos nos ayudan a analizar el contexto electromagnético en el que se desenvuelven los adolescentes de la muestra. A la vista de los mismos, la exposición intensa al campo eléctrico está presente cuando se sientan a trabajar con los ordenadores y el campo magnético tiende a estar controlado, sin llegar a 1 mG en la mayoría de los espacios, excepto si están en contacto directo con un dispositivo electrónico.
Por otra parte, hay que sumar la exposición directa resultante de la acumulación de los 25-30 móviles de cada alumno activos en la clase a la vez.
Por último, es importante añadir que toda la luminaria del centro se da a través de tubos fluorescentes, con un flickering (parpadeo) que se puede percibir a simple vista de forma consciente y que puede potenciar muchos de los síntomas registrados. A este problema habría que sumar la intensidad de la luz azul del espectro propio de este tipo de iluminación. Este problema se agrava por el uso frecuente de la iluminación artificial, ya que los profesores tienen el hábito de mantener las persianas bajadas y encender las luces según la necesidad de utilizar proyectores en clase.
Discusión
Los hallazgos obtenidos en el presente estudio revelan una asociación significativa entre la exposición a contaminación electromagnética (CEM) y la aparición de sintomatología compatible con electrohipersensibilidad (EHS) en adolescentes. Específicamente, el 12,5% del alumnado evaluado presentó puntuaciones indicativas de posible EHS, manifestando síntomas como cefaleas, dificultades de concentración, irritabilidad, trastornos del sueño y fatiga diurna. Esta sintomatología ha sido documentada previamente en estudios de observación humana y en revisiones sistemáticas que vinculan estos efectos a exposiciones por debajo de los límites térmicos establecidos por organismos como ICNIRP [9].
Uno de los factores más relevantes identificados fue la baja calidad de la higiene electromagnética entre los adolescentes con sintomatología, especialmente en lo concerniente al uso de dispositivos móviles durante la noche. El 77,8% de los sujetos con síntomas compatibles con EHS usaba el móvil a oscuras en la cama o incluso se despertaba para hacerlo a mitad de la noche, y el 44,4% incluso dormía con él bajo la almohada.
Estas prácticas implican una exposición continuada a extremas bajas frecuencias (ELF) y radiofrecuencias (RF) en una etapa crítica del ciclo circadiano, con potenciales consecuencias sobre la secreción de melatonina. Esta supresión de melatonina inducida por exposición electromagnética ha sido ampliamente documentada en estudios experimentales y clínicos, donde se observó una mejora significativa del sueño tras la reducción de la exposición a campos magnéticos de baja frecuencia [9].
Además, se detectó una alta prevalencia de fotosensibilidad (50%) así como de sensibilidad acústica en este subgrupo (con puntuación promedio de 5,78 sobre 10), lo cual podría estar relacionado con la disfunción del sistema nervioso autónomo inducida por la exposición electromagnética. Esta relación ha sido descrita por Lai en sus revisiones sobre los efectos neurológicos de las radiofrecuencias, y por Grigoriev y Khorseva en un estudio longitudinal (2006–2017) realizado en escolares rusos que evidenció alteraciones neuropsicológicas vinculadas al uso frecuente de móviles [10].
Los análisis de correlación realizados a partir del cuestionario han permitido identificar patrones consistentes en la coocurrencia de síntomas relacionados con la exposición a dispositivos electrónicos, lo que refuerza la hipótesis de un síndrome organizado y no meramente aleatorio. La correlación de Pearson permitió examinar la relación lineal entre las distintas variables cuantificadas, revelando asociaciones de alta intensidad entre numerosos síntomas físicos, cognitivos y autonómicos.
En particular, se observaron correlaciones muy elevadas entre síntomas auditivos como zumbido y dolor en los oídos (r = 0,79), lo cual sugiere una posible base fisiopatológica compartida. Del mismo modo, los síntomas cognitivos (problemas de memoria y concentración) mostraron correlaciones estrechas tanto entre ellos como con la puntuación total del cuestionario (r = 0,77 y r = 0,73 respectivamente), indicando que la afectación cognitiva es un componente central del cuadro clínico percibido.
También se identificaron relaciones significativas entre la puntuación total y síntomas autonómicos como taquicardia (r = 0,74), dolor de cabeza (r = 0,73), y sensación de calor en el rostro (r = 0,76). Estas asociaciones podrían estar relacionadas con una alteración funcional del sistema nervioso autónomo, hallazgo que ha sido sugerido en estudios previos sobre personas con hipersensibilidad electromagnética.
El mapa de calor generado a partir de las correlaciones más elevadas visualiza estos hallazgos, mostrando clústeres bien definidos de síntomas que tienden a presentarse conjuntamente. Esta estructura interna refuerza la idea de que el síndrome descrito en los individuos con puntuaciones más altas posee una coherencia interna, y que los síntomas no ocurren de forma aislada, sino como parte de un proceso posiblemente interrelacionado y acumulativo.
Desde un punto de vista epidemiológico, es llamativa la intensidad de la sintomatología en una población tan joven, especialmente si se considera la naturaleza acumulativa de los efectos de la exposición prolongada a campos electromagnéticos. La presencia de correlaciones elevadas entre los síntomas más frecuentes aporta evidencia cuantitativa que apoya la validez interna del instrumento de medición utilizado y subraya la necesidad de futuras investigaciones longitudinales que evalúen su causalidad.
En términos del entorno físico, los niveles de electricidad sucia detectados en el edificio educativo superaron ampliamente los valores de referencia sugeridos por organismos independientes. Esta forma de contaminación eléctrica, compuesta por armónicos de alta frecuencia superpuestos sobre la corriente alterna, ha sido implicada en disrupciones fisiológicas e inmunológicas, como también se evidenció en el estudio de Maisch et al. sobre pacientes con fatiga crónica [10] así como en comportamientos agresivos y falta de concentración [11].
A pesar de la solidez de los hallazgos, el estudio presenta limitaciones evidentes. El tamaño muestral es modesto (n=72) y no se dispone de un grupo control externo no expuesto, lo cual restringe la generalización de los resultados. No obstante, el hecho de poder analizarse dos subgrupos en la muestra (No EHS y EHS) y que ambos se desenvuelven en un entorno de completa homogeneidad en las horas lectivas, así como el contexto rural, sin excesivos desequilibrios en la distribución de focos electromagnéticos a nivel local, refuerzan la fiabilidad de la muestra elegida. Además, la consistencia interna observada entre los síntomas reportados y los hábitos de exposición sugiere una tendencia coherente con la literatura científica existente sobre EHS, como ha argumentado la comisión ICBE-EMF en sus revisiones críticas [12].
Finalmente, se considera necesario ampliar este trabajo mediante estudios longitudinales que evalúen la evolución de la sintomatología tras la implementación de mejoras en la higiene electromagnética. Además, se sugiere incorporar biomarcadores fisiológicos objetivos (como los niveles de melatonina, cortisol o análisis de la variabilidad cardíaca) para fortalecer la evidencia causal y avanzar hacia protocolos clínicos de diagnóstico y tratamiento de la electrohipersensibilidad en adolescentes.
Conclusiones y Recomendaciones finales
Tras analizar tanto los hábitos como la sintomatología del alumnado y evaluar el espacio del centro escolar en el que conviven durante 6 horas y media al día podemos concluir lo siguiente:
1. El teléfono móvil es el dispositivo generador de contaminación electromagnética al que están más expuestos. Como se mencionó anteriormente, a esta exposición habría que sumar la perjudicial interacción nociva triple que se da durante muchas de las horas en las que están en contacto con él.
2. Existe una correlación directa entre tener peores hábitos de exposición a la contaminación electromagnética, un grado de sintomatología propio de la electrohipersensibilidad y una hiperreactividad sensorial, propia de un proceso de sensibilización central, en comparación con el promedio del resto del grupo.
3. Si bien no se puede precisar en qué medida impacta la contaminación electromagnética del centro educativo en el alumnado, el nivel de electricidad sucia presente es casi 20 veces mayor que los 100 mV máximos recomendados por organismos de referencia [7]. Éste es el principal emisor de contaminación electromagnética por sus niveles de carácter industrial, donde se manifiesta un problema clave en los centros educativos: la continua ampliación y uso creciente de dispositivos no conlleva una adaptación y mejora de la red eléctrica. La falta de atención a este aspecto también se pone de manifiesto en que la mayoría de enchufes tienen la fase y el neutro invertidos. Por otra parte, la exposición a RF si bien no es excesiva a nivel relativo dado el entorno de hiperconexión en el que vivimos, es hasta 60.000 veces mayor que los valores de referencia recomendados [8]
4. Además del uso del móvil, el alto nivel de electricidad sucia y de RF registrados así como su exposición permanente, se podrían plantear como uno de los elementos causales del elevado porcentaje registrado de electrohipersensibilidad, con un 12,5%, con respecto al 5% que se atribuye a la población de zonas urbanas muy contaminadas [13].
5. La falta de iluminación natural en el centro educativo, así como que la luminaria a la que se exponen sea de tubos fluorescentes puede ser un potenciador de la sintomatología que padecen, así como del considerable nivel de fotosensibilidad promedio registrado.
Teniendo en cuenta las circunstancias descritas, se plantean las siguientes recomendaciones:
- Dentro del centro educativo se hace necesario realizar un estudio técnico en profundidad que reduzca drásticamente la exposición a la contaminación electromagnética del alumnado, incluyendo una revisión de la instalación eléctrica que se adapte al actual equipamiento de dispositivos electrónicos, realizar una reubicación de equipos en el caso de que fuera necesario y la implementación de un sistema de filtrado pasivo para eliminar la contaminación electromagnética generada por los aparatos inalámbricos así como por los que funcionan conectados a la corriente alterna. Esto implicaría también estudiar un cambio de luminaria que sustituya los tubos fluorescentes por otras formas de iluminación que disminuyan la generación de electricidad sucia y presenten un espectro lumínico más favorable.
- La falta absoluta de conciencia de los riesgos de la contaminación electromagnética, el hecho de que casi todo el alumnado acuda al centro con el móvil en el bolsillo así como la falta de higiene electromagnética generalizada que se muestra en las respuestas del cuestionario ponen de manifiesto que la aplicación de un programa de educación y sensibilización de los riesgos y perjuicios de la contaminación electromagnética es una tarea prioritaria. Éste debería incluir tres niveles: para los padres, para el profesorado (incluyendo al equipo directivo) y para el alumnado; cada uno con una forma de transmitir el mensaje adaptado a su nivel de conciencia y capacidad. Sería especialmente importante la creación de un taller especializado de higiene electromagnética para el alumnado.
Ante la dificultad de implementar un programa de este tipo en un centro público de forma aislada y su limitado impacto, se recomienda plantear este programa de forma centralizada a la red de centros públicos andaluces desde la Consejería de Educación.
Referencias
1. Robert D. Morris , L. Lloyd Morgan and Devra Davis. (2015) Children Absorb Higher Doses of Radio Frequency Electromagnetic Radiation From Mobile Phones Than Adults
2. BioInitiative Working Group. (2012). BioInitiative Report: A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Radiation. Cindy Sage & David O. Carpenter (Eds.).
3. Aakifa Shahul, Fathima. (2023) An Analytical Study on Radiofrequency (RF) - Electromagnetic Radiation Including 5G and Its Relevance in Causing Attentiondeficit/hyperactivity Disorder (ADHD)
4. C. Sage, E. Burgio. (2018) Electromagnetic Fields, Pulsed Radiofrequency Radiation, and Epigenetics:
How Wireless Technologies May Affect Childhood Development 5. S. Sayed, A. Reyad, M. Khalaf, L. Ali, E. Ali. (2020) Effect of Mobile Phone Radiofrequency on Cognitive
Abilities between Adolescent Users and Nonusers
6. W. Chongchitpaisan, P. Wiwatanadate. (2021) Trigger of a migraine headache among Thai adolescents smartphone users: a time series study
7. Havas M. (2004) “Dirty electricity and electrical hypersensitivity: Five case studies.” WHO Workshop on EMF Hypersensitivity.
8. Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN. Building Biology Testing Conditions, Instructions and Additions [Internet]. Rosenheim (Germany): Institute of Building Biology and Sustainability (2015)
9. Lai, H. A Summary of Recent Literature (2007-2017) on Neurological effects of radiofrequency radiation (2007).
10. Maisch, D., Podd, J., & Rapley, B. (2002). Changes in Health Status in a Group of CFS and CF Patients Following Removal of Excessive 50 Hz Magnetic Field Exposure. Journal of the Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine, 21(1). (2002)
11. Grigoriev, Y. G., & Khorseva, N. I. (2019). A Longitudinal Study of Psychophysiological Indicators in Pupils Users of Mobile Communications in Russia (2006–2017). En: Markov, M. (Ed.), Mobile Communications and Public Health, CRC Press.
12. ICBE-EMF (2022). Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G. Environmental Health, 21.
13. M. Karaboytcheva, (2020) Effects of 5G wireless communication on human health (European Parliamentary Research Service).